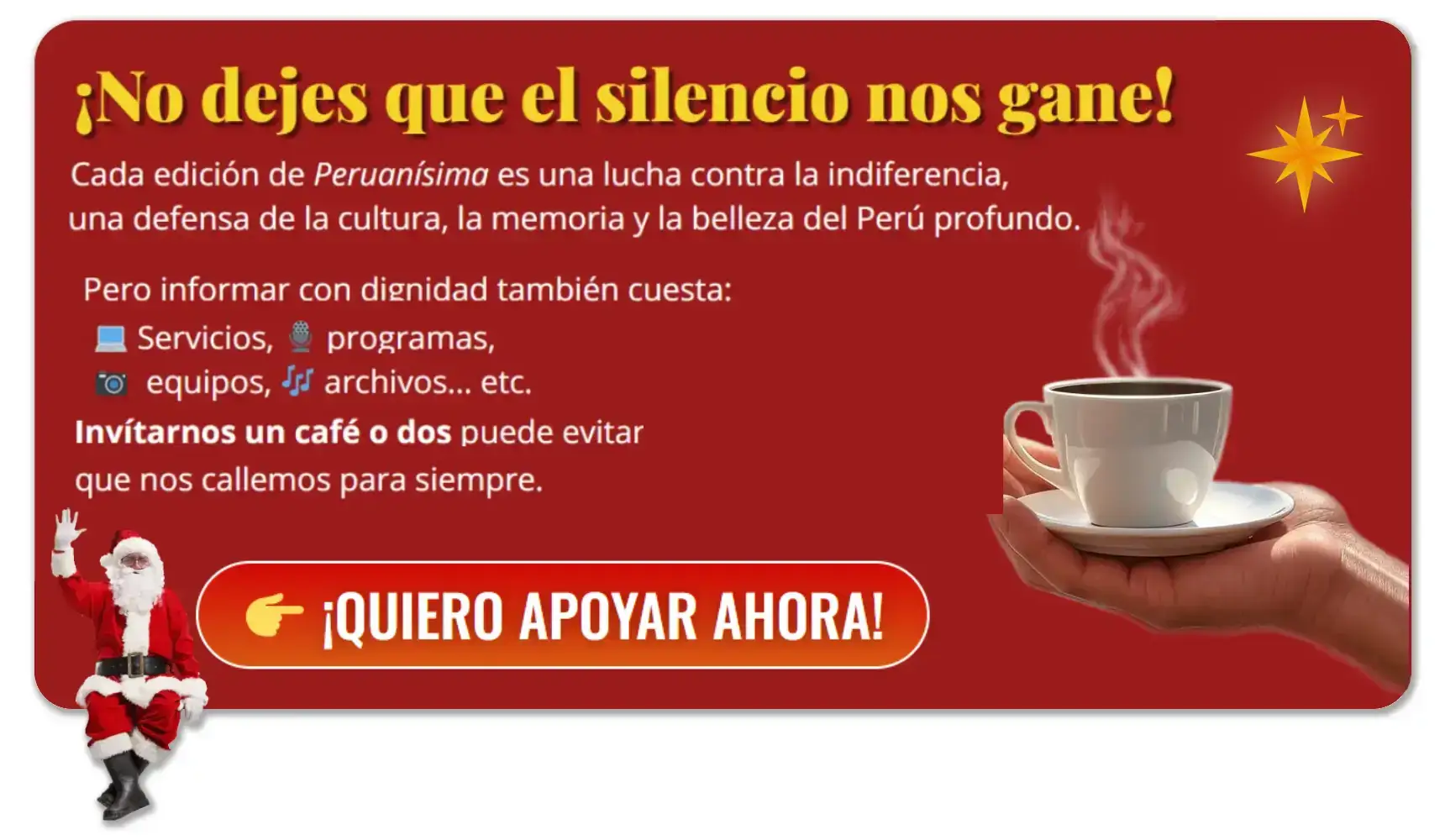303
Hay una escena que se repite constantemente en el Perú, en los mercados, en las salas de espera y en los mismos hogares: un niño berrinchudo llora o hace travesuras, la madre le pasa el celular, y en segundos el silencio. ¡Oh, maravilla! Es un milagro moderno, tan efectivo como sospechoso. Pero nadie se pregunta qué está pasando en ese cerebro infantil mientras los videos se suceden uno tras otro, hipnóticos como el péndulo de un reloj que nunca marca la hora correcta. Y lo triste es que a la madre, posiblemente, más le preocupan los videos que dejó de ver al tener que ceder el dispositivo, que la salud mental y espiritual de su hijo.
Mary Harrington, periodista británica, acaba de publicar en The New York Times un artículo inquietante: pensar se está convirtiendo en un lujo. No el pensar superficial que hacemos todo el tiempo—ese ruido mental que confundimos con reflexión—sino el pensamiento profundo, ese que requiere sentarse con un libro durante horas y dejar que las ideas fermenten como el buen vino.
Las estadísticas son brutales pero, en realidad, poco sorprendentes: según el INEI, el 51% de peruanos no leyó ni un libro en 2023. Pero las estadísticas, como los políticos, mienten por omisión. En los barrios acomodados de Lima y las ciudades grandes del Perú, aún hay jóvenes que leen buena literatura, no pierden su tiempo mirando videos en TikTok. Mientras tanto, en la mayor parte de las escuelas los profesores luchan contra estudiantes que no pueden sostener la atención en dos párrafos seguidos.
Y aquí viene lo incómodo: muchos de esos profesores tampoco leen ya, tampoco pueden concentrarse en textos largos, también están pegados a sus celulares en los recreos y después de clases. El problema no respeta jerarquías ni títulos universitarios.
No es culpa de nadie en particular, que es precisamente lo que lo hace más terrible: es culpa de todos y de ninguno, como suelen ser las peores catástrofes.
Harrington compara esto con la obesidad, y la metáfora es perfecta hasta resultar obscena. Así como los productos ultraprocesados enferman desproporcionadamente a los pobres, la tecnología adictiva está creando una obesidad cognitiva alarmante. En los barrios pobres se venden más golosinas, galletas y gaseosas, tanto como se ven videos virales que consumen tiempo pero no fomentan nada bueno ni ayudan al crecimiento personal; más bien estupidizan a las personas.
Pero seamos honestos: la tecnología no es el único enemigo. Si quitáramos todos los celulares mañana, ¿volveríamos mágicamente a la lectura profunda? La televisión ya había hecho su daño antes. La pobreza estructural, la desnutrición infantil que afecta el desarrollo cerebral, la violencia doméstica que destroza la capacidad de concentración—todo eso también daña la capacidad cognitiva. El celular es el síntoma más visible y el más adictivo, pero no es la causa única. Es solo el último eslabón de una cadena de negligencias históricas.
Lo perverso del asunto es que la lectura profunda no es solo una habilidad: es una transformación del cerebro. La académica Maryanne Wolf lo ha demostrado: leer textos largos reconfigura nuestras neuronas, fortalece el pensamiento analítico, el razonamiento lineal. Es como ir al gimnasio, pero para la mente y el espíritu. Y como el gimnasio, requiere tiempo, disciplina y dinero que los pobres no tienen.
Los estudiantes universitarios llegan con diplomas impecables pero incapaces de leer un texto académico completo. Todos ellos preguntan, sinceramente, si hay «el resumen del libro en video». No, no es estupidez: es que sus cerebros fueron cableados para consumir información en dosis de quince segundos, como si el conocimiento fuera un trago de pisco que se toma de golpe y no como un vino que se paladea.
Y ojo: hablamos aquí de los estudiantes serios, de los que van a universidades de verdad con intención genuina de aprender algo. Ni siquiera vale la pena mencionar a los otros, esos pillos que en busca de lo fácil y sin esfuerzo, compran títulos en universidades de garaje donde el único requisito es pagar la mensualidad y tener pulso.
Mientras tanto, en California—la misma California que inventó el iPhone—los ejecutivos de tecnología envían a sus hijos a escuelas donde los celulares están prohibidos. Bill Gates limita las pantallas en su casa. Proteger a un niño de los dispositivos en una escuela Waldorf cuesta 34,000 dólares al año. Los creadores del opio digital no se lo dan a sus propios hijos. Eso debería decirnos todo lo que necesitamos saber.
En Lima, hay algunos colegios caros que implementan políticas estrictas de tecnología y tienen bibliotecas donde aún se leen los clásicos. Sus estudiantes aprenden a pensar, no solo a reaccionar.
En las escuelas públicas del interior celebran cuando llegan diez tablets para cuatrocientos niños. Nadie habla de limitar pantallas cuando ni siquiera hay libros. La ironía es tan cruel que da risa, de esa risa amarga que se parece al llanto.
Harrington advierte que un electorado incapaz de pensamiento prolongado será más tribal, menos racional, más adicto a las «vibraciones» que a los argumentos. Miremos las elecciones que se vienen: candidatos que no articulan una idea coherente de más de dos minutos tienen miles de seguidores en Facebook.
La revista Caretas puede publicar un reportaje de cinco mil palabras exponiendo a un político corrupto con pruebas, pero pierde contra un influencer que en veinte segundos dice «es un hombre del pueblo» y muestra al corrupto comiendo anticuchos en un mercado.
Ya no tenemos un país: tenemos dos países cognitivos que no se hablan. Uno puede pagar tres mil soles mensuales por colegios que enseñan a pensar, tiene bibliotecas en casa, puede tomarse «ayunos digitales» porque su futuro no depende de estar conectado buscando chamba en Facebook. El otro depende del celular para todo: trabajar en apps de delivery, entretenerse porque no hay plata para cine, informarse porque los periódicos cuestan. Este segundo país está criando generaciones cognitivamente incapaces de defender sus propios derechos porque no pueden leer las leyes que los protegen.
Los oligarcas ya lo entendieron. Mientras el pueblo debate política en formato de meme, ellos mueven fichas en leyes técnicas de doscientas páginas que nadie tiene paciencia de leer. Contratan ejércitos de trolls, granjas de bots, influencers que con un video destruyen reputaciones. No necesitan comprar canales de televisión: compran tendencias en Twitter.
Si has llegado hasta aquí, probablemente seas de los pocos que aún pueden sostener la atención en un texto largo. La mayor parte se pasó de largo o leyó tres líneas antes de volver a scrollear.
La pregunta que nadie quiere hacer es simple y terrible: ¿qué tipo de democracia puede existir cuando una minoría cada vez más pequeña tiene capacidad de analizar problemas complejos? ¿Qué tipo de país construimos cuando pensar profundamente es un privilegio de élite?
En el Perú siempre hemos tenido brechas: entre Lima y las provincias, entre quienes hablan español y quienes hablan quechua, entre quienes tienen dinero y quiénes no. Ahora tenemos la brecha más silenciosa y devastadora: entre quienes pueden pensar y quienes solo pueden scrollear.
Y mientras los hijos de la élite aprenden a leer en colegios donde una pensión mensual equivale a tres sueldos mínimos, los hijos del pueblo aprenden a dar likes en TikTok y a consumir contenido que no construye nada.
¿Hay salida? Quizá. Pero requiere decisiones que ningún gobierno ha tenido el coraje de tomar: prohibir celulares en todas las escuelas públicas y privadas hasta tercero de secundaria, inversión masiva en bibliotecas escolares y comunitarias, campañas nacionales de alfabetización digital real—no solo enseñar a usar dispositivos, sino a no ser esclavos de ellos. Requiere que los padres—empezando por los que tienen recursos—dejen de usar el celular como niñera electrónica. Requiere que reconozcamos que estamos criando una generación cognitivamente mutilada y que eso nos debería aterrar más que cualquier crisis económica.
Pero sobre todo, requiere admitir una verdad brutal: hemos entregado el futuro de nuestros hijos a algoritmos diseñados por ingenieros de Silicon Valley cuyo único objetivo es maximizar el tiempo de pantalla. Y lo hemos hecho voluntariamente, con una sonrisa, porque nos da quince minutos de paz.
Harrington tiene razón: pensar se está convirtiendo en un lujo. Y en el Perú, como siempre, los lujos son para muy pocos. El resto debe conformarse con los videos cortos, las frases hechas, las respuestas fáciles. Como si la verdad cupiera en quince segundos. Como si la dignidad humana se pudiera resumir en un meme.
Fuente: «Thinking Is Becoming a Luxury» por Mary Harrington, The New York Times, 30 de julio de 2025.